“Un acercamiento personal a la figura y la labor editorial de Claudio López Lamadrid — lector y prescriptor entre dos siglos”; ese es el subtítulo completo del libro Una vocación de editor, el nuevo ensayo del crítico literario Ignacio Echevarría (Barcelona, 1960), quien hace un recuerdo del amigo y compañero de letras y a la vez un agudo análisis de la figura del editor en los tiempos actuales y de su relación con la autoría, la crítica y la lectura. Perfilando en sus distintas facetas a López —quien fue por años la cabeza literaria de Random House, editor para la lengua de autores como Joan Didion y David Foster Wallace y gran puente entre la literatura de Latinoamérica y España—, Echevarría cuenta que “era proverbial la capacidad de Claudio para escabullirse de cualquier situación de la que se sintiera cautivo”. Así lo corrobora el novelista mexicano Emiliano Monge —uno de los autores latinoamericanos que López editó— en el prólogo a este volumen, texto del cual acá adelantamos el comienzo.
***
Claudio en su burbuja
Emiliano Monge
Para desgracia de Claudio, quien disfrutaba como pocos del tiempo que otros padecemos durante los tránsitos —esto lo cuenta mejor Echevarría en las páginas de este libro—, alguien se había equivocado al comprar nuestros boletos de tren.
Salíamos de Barcelona, poco después de que se publicara mi segunda novela, primera con Claudio como editor. Y aunque compartiríamos agenda en Madrid, nadie —con nadie digo Claudio, obviamente— había dispuesto que lo hiciéramos en el mismo tren, menos en el mismo vagón y aún menos en asientos contiguos.
Y es que a pesar de que el cariño, para entonces, era bastante, y aunque también para entonces nos sabíamos divertir juntos y sabíamos compartir temas profundos y temas profundamente insustanciales, al sentarme vi cómo su rostro se descomponía. “¿Qué haces?”, me preguntó arrebatándome el boleto: “este no puede ser tu asiento”. La desilusión que lo embargó al descubrir que yo estaba en lo correcto fue profunda. Como profundo fue el silencio en el que nos sumimos inmediatamente después, mientras el vagón se iba llenando y antes de que el tren pusiera en marcha sus ruedas. Él, seguramente, elucubraba qué hacer para desaparecer de ahí y aparecer en otro asiento, mientras que yo, creo recordar, pensaba cómo hacerme invisible para no molestarlo demasiado. Aunque igual pensé otra cosa: “te chingaste, carnalito… vamos a hacer el viaje juntos”.
Una hora después, mientras atravesábamos Aragón sin que ninguno hubiera dicho nada, él se había volcado en su Kindle y yo intentaba leer el periódico, removiéndome como gallina inquieta sobre mi asiento. Claudio mudó de gesto, volteó a verme y rompió el mutismo, con esa forma tan particular que tenía de buscar que la incomodidad que había impuesto al otro fuera otra forma de la incomodidad. “Una vez compartí un vuelo transatlántico con Coetzee y fue terrible”, me dijo, consciente de que yo estaba al tanto del cariño y la admiración que profesaba por el escritor sudafricano. Obviamente, aquellas palabras no querían decir nada de mí, menos aún de mi escritura. Eran, tan solo, una muestra de las maneras con las que Claudio solía resolver las incomodidades que su ser más huraño imponía a sus autores, pero también a sus amigos: así entiendo el mundo y así lo habito… que quede claro. Lo que no me queda claro a mí, sin embargo, es si era consciente de que aquellas formas suyas, de que aquellos brochazos de palabras como piedras también transparentaban su forma de querer, que pocas veces necesitó de abrazos y demás parafernalias del cuerpo.
“Qué inmenso escritor, Coetzee”, creo que dije, a pesar de que sabía que mis palabras no hallarían respuesta, y que él, seguramente, habría vuelto a su Kindle (Claudio fue un entusiasta de los soportes digitales —lo cuenta también Echevarría en estas páginas— como lo fue de todo aquello que conjugara la palabra literatura con la palabra futuro). Había hablado mi ansiedad, antes que mi boca. Y cuando mi boca se cerró, quedaba mi ansiedad: agarrando la servilleta que tenía delante, aseveré: “Qué espanto”.
“Qué pinche combinación más pinche de colores… ¿no?”, solté sin tener claro por qué ni para qué estaba diciendo aquello. Claudio, entonces, resopló, volteó de nuevo a verme, me arrebató la servilleta, se levantó de su asiento, aseveró que a él sí le gustaban esos dos colores, añadió que iría por un café y se marchó apresurado, guardando el equilibrio en el pasillo del vagón de nuestro tren.
Por supuesto, no volvió a su asiento hasta que la voz que escupían las bocinas anunció que Atocha estaba cerca. Y aunque durante aquel par de horas en las que él estuvo ausente también quise ir por un café, no lo hice por temor a encontrarlo y destruir de nueva cuenta su burbuja. O por temor a no encontrarlo y destruir aquella que era nuestra.
Así eran las cosas con Claudio, con el Claudio editor: en su oficina, en una feria, en una cena de trabajo o discutiendo un manuscrito te compartía su burbuja. En cualquier otra situación, quedabas fuera: era tan celoso de su pedazo de planeta como entregado.
Tiene razón Echevarría: como el de ningún otro editor, el trabajo de Claudio estuvo siempre determinado por los rasgos de su personalidad. Una personalidad para la que, por otra parte, dejar claro cuáles eran los límites entre el trabajo y la amistad siempre fue tan esencial como complejo.
Y es que la única manera de volver a compartir con Claudio su burbuja, cuando el trabajo había terminado y uno no estaba estorbándole a sus tránsitos, era renunciar a cualquier forma de lo profesional.
Colaborador o cómplice, socio o carnal, coadjutor o hermano: en su burbuja se entraba solemnemente serio o muerto de la risa.
Me atrevo a escribir esto porque mi relación con Claudio, por suerte para mi vida y mi memoria, fue mucho más larga, mucho más amplia y mucho más densa que la de un escritor con su editor.
(…)
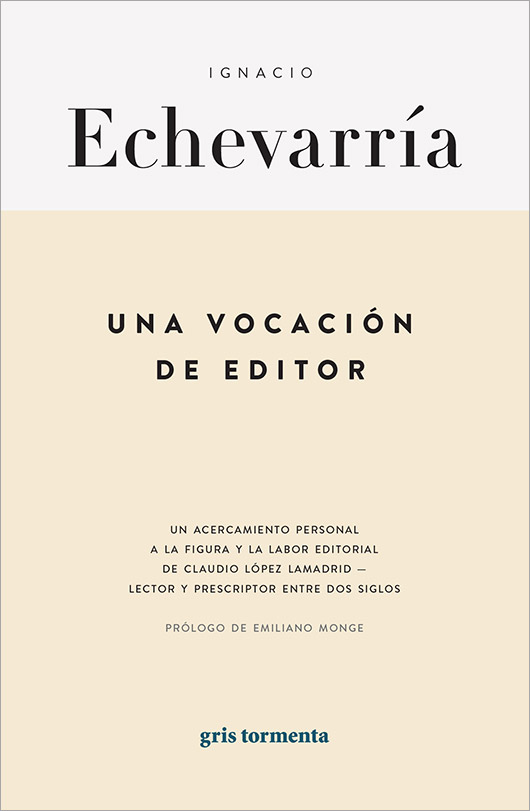
UNA VOCACIÓN DE EDITOR
Ignacio Echevarría
Editorial Gris Tormenta
México, 2020, 136 páginas
www.gristormenta.com/uve